Matamos lo que amamos. Lo demás
no ha estado vivo nunca.
Rosario Castellanos
I
Se hace el sonido. Chavela canta y me susurra: “No sé que tienen las flores, llorona / las flores del camposanto / que cuando las mueve el viento, llorona / parece que están llorando”. Qué polvazón. Caminar por el camposanto me pesa en los días así –ya casi es verano; nos acecha la primera ola de calor– porque el suelo está seco y el polvo y la luz del cielo sin nubes me lastiman los ojos, pero mi abuelo insiste en venir. Insiste en venir porque es el único entre sus cinco hermanos que aún se acuerda de limpiar la tumba de sus padres y de llevarles flores año con año. Hace poco fue el aniversario luctuoso de mi bisabuela.
En la entrada, un grupo de perros cuida el portón. Caminamos en silencio.
Cuando llegamos a la tumba de los bisabuelos después de nuestra corta procesión, el olvido cae sobre nuestros hombros. Está sucia, llena de polvo. Ha cambiado desde la última vez que vinimos aquí. Los familiares desvergonzados –como los denominamos también sin vergüenza– de un fallecido recientemente pegaron la tumba vecina a la de los bisabuelos y ahora tiene, del lado derecho, una protuberante bola de cemento que afea los azulejos que cubren el espacio. Pinches transas, dice mamá.
Sobre la tumba que visitamos reposan los restos de flores que, posiblemente, son las mismas que el abuelo trajo hace un año, como sugiere el evidente abandono. Se hacen polvo ante el tacto. El abuelo las quita bruscamente de la superficie mientras mamá y yo ordenamos las flores nuevas en cuatro montos, uno para cada esquina.
El camposanto de El Espinal, una localidad de Naolinco y el lugar donde nació mi abuelo, parece un jardín, o así lo creo yo desde que guardo memoria de sentir el calor de su suelo en mis pies. A pesar de los muchos espacios olvidados, de las tantas tumbas que ahora parecen ruinas, es la naturaleza la que se encarga de hacer brotar las flores que las personas se abstienen o se olvidan de llevarles a sus muertos. Las hay de todos los colores. Allí hay, asimismo, naranjos, orquídeas, matas de café.
*
Los perros que velan la entrada no hacen ruido, como si alguien les hubiera explicado las reglas y enseñado a guardar respeto; se desplazan sigilosos, con movimientos delicados. Aquí todos hablamos bajito, como si no quisiéramos que ellos nos escucharan. O tal vez no queremos escucharnos a nosotros mismos. No lo sé. Me desespera venir aquí, pero no lo digo. El viento sopla raro, pensaba cuando niña. El silencio me angustia, pero también me abraza. Sentimos un ventarrón. El camposanto es un jardín entre cerros, cerros que rugen con el norte. El cementerio está lleno de vida.
Aquí las flores no parecen estar llorando. Aquí ni siquiera nos perciben llegar.
II
¿Cuál es la diferencia entre un cementerio y un camposanto? Se lo he preguntado antes al abuelo. Así le decimos en los pueblos. Entiendo que, si bien son sinónimos, son usados en contextos diferentes. Yo, por ejemplo, jamás he escuchado a alguien de la ciudad usar la palabra «camposanto». Todos usan las palabras cementerio y panteón, y las emplean para hablar de un lugar con connotaciones aterradoras. El Diccionario del Español de México del COLMEX coloca la palabra camposanto en el ejemplo “Dicen que en el camposanto se aparecen las animas de los difuntos en las noches”.
Xalapa cuenta con seis cementerios. Cada uno es el famoso espacio literario en el que se desarrolla alguna historia de terror absurda incluida en una antología de leyendas de Xalapa, de las que se venden en el Pasaje Enríquez. A la gente no le gusta ir a los panteones. “Hay señores que cobran cincuenta pesos por limpiar lápidas para que uno no vaya”, leo en una reseña de Google del Panteón Palo Verde.
En El Espinal todo es distinto. El camposanto es un lugar querido por la comunidad; una ciudad poblada por las personas que alguna vez vivieron más abajo de la colina en la que está situado, entre los 2050 habitantes que hay allí hoy. Pienso que la razón por la que en el rancho (como le dice mi abuelo al pueblo) no le huyen al camposanto es porque para ellos morir no significa una despedida; solo es un cambio de domicilio.
*
Un cementerio es, esencialmente, un lugar de descanso. Esa podría ser también la definición de un jardín. En uno descansan los muertos; en otro, los vivos. Cementerio viene del griego koimētērion, que significa dormitorio. Casi poético.
Me gusta leer sobre panteones. Valeria Luiselli –quien, por cierto, menciona en algún momento confundir un panteón con un jardín– habla de ellos como lugares turísticos y eso me asombra. Me asombra pensar que todos acabamos en el mismo lugar, pero a algunas personas las visitan y las buscan incluso aquellos que no los conocieron, mientras que a otras las olvidan hasta sus familias. ¿A cuál de los dos bandos iré a parar yo? No quiero pensar más.
Luiselli visita a Brodsky, a Stravinsky y a Pound. Sus lugares de descanso parecen ideales. Están siempre llenos de personas tan asombradas como ella y como yo. Pero esos cementerios están llenos de gente famosa y son procurados para que un turista los encuentre hermosos y después escriba sobre ellos y una termine pensando en los que conoce. El de mi pueblo no, ese camposanto está lleno de gente que ha sufrido dos muertes: la del cuerpo y la del olvido. Muy a la María Luisa Bombal.
*
La palabra jardín proviene de un cognado francés. Penelope Lively escribe: “un jardín nunca es solo ahora, sugiere el ayer y el mañana; no permite que el tiempo siga su curso inexorable”. Los jardines están llenos de vida, pero en ellos también se detiene el tiempo.
*
Intento que mi cuerpo sea un jardín. Un jardín donde crecen las flores de lo que soy y de lo que seré; que sea un jardín que procuro, que a veces se seca, que a veces pide, por favor, que ya no le eche más agua, que se está desbordando, que se está inundando. Pero mi cuerpo, por ahora, es cementerio.
*
Cada vez que venimos al camposanto nos toma horas salir porque mi abuelo se detiene en cada tumba para leer el nombre de la persona a la que pertenece. Conoce a casi todos. Lupe, Miguel, Isidro, Lino. Los Meza, los Jiménez, los Velázquez. Algunos son parientes, otros, amigos. A veces siento que puedo advertir en su rostro el recuerdo de cada persona que ha conocido y que ahora habita este espacio.
En el camposanto descansan mis tías bisabuelas, todas en la misma tumba: Sara, Etelvina, Armandina, Esther y Angelina, hermanas de mi bisabuelo. En sus historias encuentro el germen de la nostalgia y la irreverencia que hoy enreda a las mujeres de la familia.
La tía Etelvina (Tevi, como le gustaba) vivió toda su vida enamorada de un hombre con el que jamás pudo casarse. Fernando, el novio, se fue a pelear en la Revolución y no supo más de él; nunca descubrió si murió en la lucha armada o si solo no pensó en regresar. Y así, enamorada de él, se casó años después con quien se convirtió en el padre de sus hijos: Rafael. Pero a él también lo amó, hasta que falleció a la corta edad de ciento dos años.
Mientras tanto, la tía Angelina (Nina, de cariño) jamás se casó. Incluso dejó plantado a su único novio el día de la boda. Pero lo que sí hizo fue modernizar el rancho con un molino del que se encargó durante gran parte de su vida, y que facilitó las de muchos otros. A Nina la seguían los perros. Ella alimentaba a todos los que llegaban a su casona, aunque no fuesen suyos. Recuerdo a los callejeros que deambulan la entrada del camposanto. Por un momento se me ocurre que alguien les contó que la tía Nina les daba de comer a sus antepasados y decidieron venir aquí, su nuevo domicilio, a probar su suerte.
Cuando llegamos no tenían hambre. Solo tenían sed.
*
La mente se me va por otros rumbos comunes para mí y llego a pensar en las mujeres que están enterradas aquí y que vivieron matrimonios violentos. El abuelo me ha contado muchas de sus historias. Algunas de ellas pasaron por un martirio impuesto que duró lo que parecía una eternidad, pero lograron vivir más que sus maridos. Y ahora están en este lugar. Qué jodido, pienso. Vivir huyéndoles, sufriéndolos, sobrevivirles décadas, rehacer una vida sin ellos, para al final terminar aquí, enterradas a su lado para siempre.
Me reconforta creer que allá, a donde vayamos, estas mujeres no volvieron a verles los rostros, porque lo único suyo que cohabita son los huesos.
III
Cuando niña me obsesioné con los Jardines Colgantes de Babilonia. Me encantaba imaginarme los árboles frutales que los poblaban, las fuentes gigantescas que los mantenían verdes, el Éufrates adornando la vista. La primera vez que los vi fue en una lámina de pequeños dibujos coloreados con acuarela e información fácil de digerir en la parte trasera. En esa misma lámina descubrí que los jardines ya no existían para entonces. Son un cementerio más de la cultura mesopotámica.
Ignoro cuando alguien me sale con un no hay pruebas de que siquiera existieron. Qué más da, si una los puede hacer y rehacer e inventar con la imaginación.
Mientras escribo, el abuelo dice: “mija, ya casi es tu cumpleaños, ¿ya viste las azucenas de mi jardinera?”.
IV
En mí vive un cementerio personal. Hoy decido visitarlo.
En la entrada encuentro una de las tumbas más desatendidas. Ahí yace una niña de tres años. La recuerdo caminando descalza entre la oscuridad de la madrugada. Está asustada. Con los brazos cortos tantea la pared buscando en ella una guía, y llega a su destino. En él, una puerta cerrada. La misma puerta cerrada que durante el día contiene los gritos de papá. La niña se sienta en el suelo y llama a mamá en silencio. No puedo leer su nombre en la lápida. Ha desaparecido.
A la mitad del recorrido tropiezo con una segunda tumba. Ahí descansa una niña de trece. Pienso en ella al sur del país, con el calor pegado a la piel tostada, nadando en aguas de cristal; cristal que corta, cristal que hace sangrar. Las aguas calientes detienen el sangrado. Ella nada y nada. Y de repente, deja de hacerlo.
Muy en el fondo del olvido hallo, entre un matorral salvaje que me anuncia los años transcurridos, la última tumba. Ahí está ella, que tenía dieciséis. No me atrevo a acercarme. No puedo hablar, no quiero decir nada. Solo deseo, en silencio, que haya encontrado por fin su descanso.
Contemplo. Lo siento mucho, susurro.
*
El día que me aceptaron el el curso de la FLM, mamá me llevó a comer a mi restaurante favorito. En medio de un breve bloqueo creativo del que estaba padeciendo, le conté que no sabía sobre qué escribir durante las siguientes semanas, porque el tema que abordo casi siempre ya se estaba sintiendo como un lugar común muy mío. Después de un rato de divagación en conjunto, como solemos hacer, se hizo mención del verdugo de mi panteón personal. Retrasé el calendario y dije, “qué coincidencia, hace quince años era viernes. Seguramente a esta hora estaba haciendo la maleta para irme con él el fin de semana”. Sentí un golpe de realidad de los que te hacen ver tus manos incrédula y preguntarte si estás aquí y ahora, y guardándome las lágrimas, confesé que desearía poder decirle a la niña de ocho años que fui, la que hacía la maleta con el rostro empapado y la garganta hecha un nudo, que esto estaba pasando, que sus sueños ya no eran tan lejanos, que estaba escribiendo. Se me cortó la voz. Quisiera decírselo. Quisiera secar sus mejillas. Mamá habla: “escribe sobre esto”.
Mamá me pide que escriba sobra ellas, sobre la niña de tres años, sobre la puberta de trece, sobre la adolescente de dieciséis. Pero me duele. Me duele visitar estas tumbas en las que el nombre y la fecha de deceso apenas y pueden delinearse con las yemas de los dedos, porque la erosión del olvido los borra inevitablemente. Desearía que mi niñez fuera un jardín. Que, al visitarlo, los árboles plantados con las manos aún pequeñas y torpes me sorprendieran con su inmensidad, que las flores muertas regaran semillas y dieran paso a un ciclo de vida que no se detiene, y que de ellas nacieran otras más grandes y de colores más vivos.
Pero estoy aquí, contemplando mis muertes, y por hoy no hay muchos árboles por regar. Aún quiero ser un jardín.
*
Me gustaría ser como mi abuelo. Quisiera nunca olvidar a los muertos, procurar su lugar de descanso, visitarles aunque ellos no lo sepan. Desearía ser como él, pero al igual que sus hermanos, a mí siempre se me olvida llevar flores.
*
Soy una niña y mamá y yo cantamos en el coche; suena “No es serio este cementerio” de Mecano. Ya casi es noviembre. Nunca me cuestioné por qué una canción sobre la muerte incitaba a la fiesta, y tampoco pensé jamás en un cementerio como un lugar de leyenda de terror. En realidad, siempre pensé en jardines prósperos donde, de pura casualidad, hay restos enterrados de personas que alguna vez le llevaron flores a alguien más. Ahora escucho la canción, y mientras Ana Torroja canta sobre cómo los muertos lo pasan increíble entre muchos colores y prefieren quedarse en el cementerio a pasar a mejor vida, la idea de morir deja de parecerme terrible. Quiero vivir, por supuesto, y visitar a mis muertos cada noviembre durante muchas décadas, pero no me aterra ser yo quien está del otro lado de la tradición.
Me gusta noviembre. Me gusta vivirlo en mi ciudad de las flores. Es experimentar la primavera durante el otoño. Xalapa honra siempre su nombre antonomástico, mi jardín gigantesco. La gente celebra la muerte. Por un día, no tenemos miedo. Este es el sueño. Reconciliarnos con nuestro destino.
V
Creo que no soy un jardín. No creo, estoy segura. Mientras escribo esto comienzo a familiarizarme con lo que soy, con lo que fui, con las veces que he muerto y las veces que me quedan por morir. Algún día leeré estas palabras –si no se van quedando en el camino– y me daré cuenta de que la persona que las escribió también tiene ya su lugar de descanso, su tumba empolvada. En mí habita la muerte.
Los cementerios son esencialmente diferentes a los jardines, pero éstos se les parecen mucho.
No me prometo cuidar mejor de mi cementerio, sería en vano. Me abstengo de dejar que los perros sigilosos cuiden su entrada, que en él se haga el silencio, que las flores lloren con el viento y las personas hablen bajito cuando lo visitan, para que no los escuchen. No me lo prometo porque soy olvidadiza, porque evado dolores de antaño, porque estoy segura que esta es una de las pocas veces que desempolvaré las tumbas cubiertas de flores que se deshacen en mis manos. Con esto me basta.
Y en mi cementerio no solo habita la muerte. En él también hay un árbol de naranjas que reverdece cada invierno, un par de orquídeas cuyo olor alguien reconoce en el camino y se detiene a apreciar; una mata de café por cada recolector cafetalero en mi árbol genealógico. Aquí hay vida.
Puede que no sea un jardín, pero en este camposanto siempre van a crecer las flores.
Ilustración de Qinni
| Montserrat Báez Jiménez (Xalapa, Veracruz, México, 2000). Escritora y correctora de estilo. Ensayista y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana. Sus temas de interés son: las relaciones familiares, la maternidad, el pasado y la memoria. Ha publicado en La Palabra y el Hombre, la revista de la Universidad Veracruzana, Letralia, Universo de Letras, Punto en Línea y Tintero Blanco. |

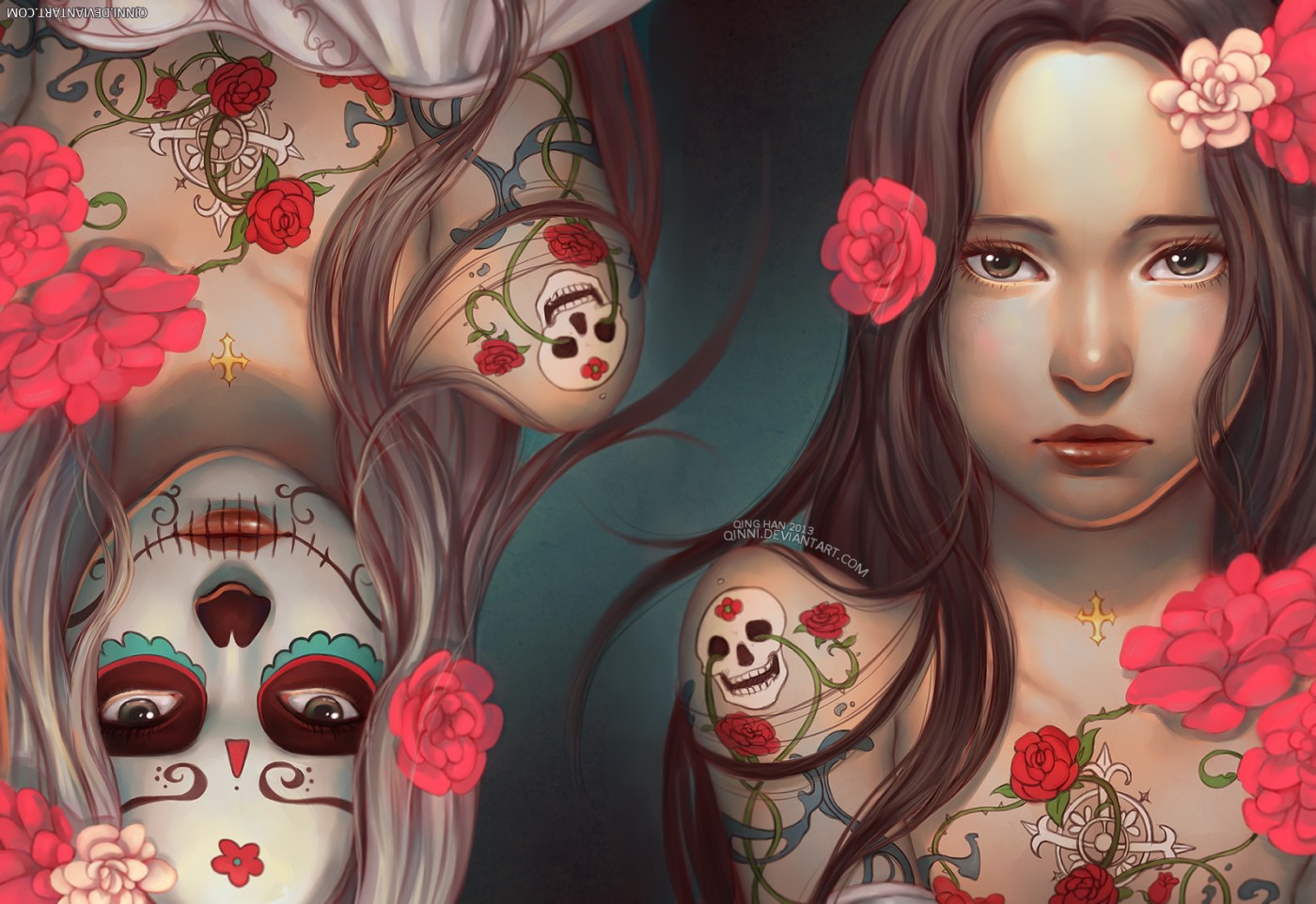
Hermosísimo texto. Felicitaciones.
Me gustaMe gusta