La cortesía no es su fuerte. Desde la distancia se ve que no quiere levantarse ante la mujer que está de pie junto. Espera a que otra persona más lo haga. Desea a toda costa su propio espacio, tener la comodidad de los dos asientos para él. Lo entiendo. Somos cómplices en lo esquivo. Yo tampoco hubiese querido tener a este vecino que me invade hasta aplastarme el brazo izquierdo. Además, tose sin taparse la boca. Aire sucio. Nada más desagradable que un mal compañero de viaje.
Ojalá hubiera una lista de las cosas permitidas durante el trayecto en los autobuses que van de una ciudad a otra. Normas por escrito para una convivencia amigable, especialmente, durante los viajes que superan los 100 kilómetros de distancia. Puesto que toda regla está hecha para señalar lo que está prohibido —y, por lo tanto, está hecha para incitar a que se rompa— esta sería la manera de sacar a flote las acciones indeseadas en un espacio cerrado y en movimiento; una forma indirecta de decir que los ronquidos, la comida que produce fuertes olores y las llamadas por altavoz no están permitidas dentro del camión. ¿Quién no ha tenido que tolerar a otro pasajero que scrollea TikTok a todo volumen? ¿Cuántos no han padecido por horas el olor a fritanga que desprende el desayuno del de al lado? En miras de un reglamento, sirvan estas escenas a modo de preceptos:
Recoja la basura que genere. Por el momento no tenemos botes
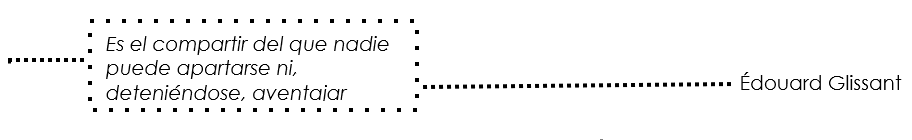
Durante el cambio entre un viaje y otro, la limpieza que reciben los autobuses suele omitir las pequeñas marcas que otros pasajeros dejaron en sus asientos. No hablo de botellas de plástico, bolsas de papitas, klínex usados o chicles pegados en el envés de los muebles. Me refiero a los rastros incómodos que surgen, especialmente, cuando los pasajeros durmieron durante su viaje (y es que dormir es un acto íntimo que, cuando se realiza en un sitio público, este gana una intimidad de la que antes carecía): pelos, saliva impregnada, mocos y olores varios —hachís, perfumes florales o con naftalina, sudor con miasma a amoniaco— son pistas minúsculas de quienes viajaron antes ahí. Están tan lejos de todo y tan cerca de mí. El hecho de que no sepamos a quienes pertenecen, las vuelve señales incómodas: marcas sospechosas que nos hacen intimar con personas sin rostros. Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido, dijo algún famoso filósofo: deseamos saber quién es el que nos agarra o roza. Le queremos reconocer o, al menos, poder clasificar.
Quienes nos venden un boleto de pasajero con el número tal no saben que tal será, posteriormente, el nido de cromosomas de múltiples desconocidos. El asiento —esa cama temporal— es un depósito de datos genéticos que solo el cuerpo puede decodificar: las babas de dos que jamás llegan a besarse, se juntan. Los sudores de quienes probablemente nunca compartirán roces, se suman en un mismo hedor. Y pocos podrán darse cuenta, pero hay pelos de unos que terminan en la cabellera de otros. La vida guardada en esas huellas es un signo que como tantos, se suma a otra serie de signos: un lenguaje. Con lo escatológico que llegase a resultar, esta es una forma de comunicarnos con quienes estuvieron aquí antes que nosotros. Solo inmersos en la masa podemos perder el temor a ser tocados. Es en la multitud que podemos chocar —literal o simbólicamente— cuerpo contra cuerpo sin temer del todo a los otros.
Y es que en realidad estos pequeños vestigios no son anónimos. Gritan en el respaldo I was here como si dejaran por escrito una seña personal —repulsiva— con su nombre: se trata de seres errantes. No importa su raíz, sino su destreza para modificar espacios; es decir con qué o quienes entran en relación. Cada minúsculo desecho es una forma, intencionada o no, de poner una estaca en medio del camino; un modo de dejar huella donde aparentemente todo es tránsito, donde todos vamos de paso. Acaso esta es una de las tantas manifestaciones del no estás solo, ha habido otros.
Cuando somos pasajeros compartiendo con otros que viajaron, que durmieron antes, nuestro cuerpo se vuelve un recuerdo de quienes han perdido algo en el asiento. Hablo de las cosas que se caen, de aquellas que pertenecen al cuerpo y que al caer dejan una señal de resistencia contra el olvido. Un testimonio. Nuestro cuerpo: la memoria de su olvido. Porque hay elementos que desaparecen momentos después de haber comenzado a existir, entregarnos a estos rastros íntimos es lo más cercano a despertar en otras vidas, en otros cuerpos. Ser a partir de las adherencias.
Y este mecanismo continúa con nosotros. Puesto que también somos pasajeros, es decir, porque vamos de paso, no podemos no dejar huellas. Esta mañana, por ejemplo, algo se quedó en el asiento 24, particularmente porque todo el camino la pasé dormida.
Use el respaldo del asiento, es para dormir
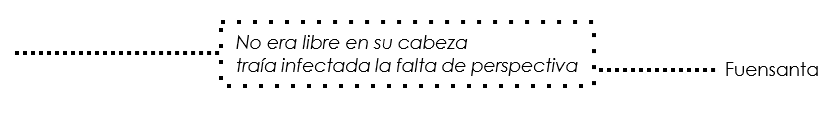
Admiro a quienes deciden renunciar a una batalla contra Morfeo en el transporte público y ceden a las experiencias sorpresivas que ocurren mientras se van desvaneciendo con un noqueo sutil —vísperas del sueño—, a pesar del calor y la música estridente o el grito de los vendedores queriendo conectar con el ennui, el tedio de los transeúntes o algo aún indescifrable.
Soltar la cabeza en el transporte público es un gesto osado. Desde que me abordó esta idea, he comenzado a contar a las personas que en el autobús arrojan parte de su cuerpo a un movimiento fugaz y repentino: el cabeceo. Cierran los ojos con la (des)confianza de arrojar sus pensamientos sobre hombros, cabellos y abrigos de extraños.
¿Qué se sentirá reconocer el olor a crema corporal de quien está a nuestro lado, el cosquilleo por un arete ajeno, la suavidad de la camisa que lleva el pasajero vecino? En ese asunto imaginario podría decirse: Hoy Fulanodetal se bañó, a pesar de su aspecto. También, Esta muchacha apesta a tabaco o No entiendo cómo el collar de la Señora X no le saca ronchas si ya casi se oxida. Ojalá lo cambie.
En el trayecto, veo los rostros que se convierten en puros gestos a contracorriente: cuando se anuncia el sueño, movimientos alentados; cuando algo lo interrumpe, espasmos veloces y sobresaltos (luego viene el pulso y la respiración acelerada). Y es que el cabeceo es un vaivén entre lo alentado y lo frenético; un columpio que se balancea entre lo pasivo y lo activo. Se trata de un estado de permanente tensión. Actos de lucha que se llevan al límite. Cabezas rebotando como ideas.
Toda persona que en el transporte público asume algún espacio ajeno —el hombro, la ventana, el respaldo del asiento— y lo adopta como propio, vive una sacudida hípnica. Es decir, experimenta el famoso estado de rebote: se trata de una acción protagonizada por Perspectiva, en la que un pensamiento personal se pone en riesgo hasta cambiar, perderse o morir. En el peor de los casos, se mantiene ileso. Este estado tiene que ver con la manera en que el cuerpo es afectado por el mundo.
De entre todos los sacudidos, resalto a quienes padecen el ritmo de los topes o baches en el pavimento a causa de un asiento inestable; los que soportan los pequeños golpes por el meneo brusco del camión. Sin previo aviso, a muchos de ellos les llega un rebote que se manifiesta en forma de chichones: una nueva idea irrumpe en su cabeza, hasta hacerse crecer tanto como una montaña pequeña.
También hay otros que adoptan nuevos ángulos de valoración, pues luchan parados en el pasillo: “Cuelgan en las manijas de cuero como reses en los ganchos. No son simples pasajeros como los demás”: una vieja imagen de Cortázar. Estos últimos dan cuenta que para ser revolucionario, es decir, para soltar la cabeza, no es necesario tener ningún asiento.
Aún más: hay sacudidos que nacieron con el don de la exactitud. Su reloj biológico les permite percibir e imaginar: calculan los minutos en los que pueden dormitar, rebotando sus ideas contra otras, y se despiertan (del todo) justo cuando han llegado a su destino.
Rómpase en caso de emergencia
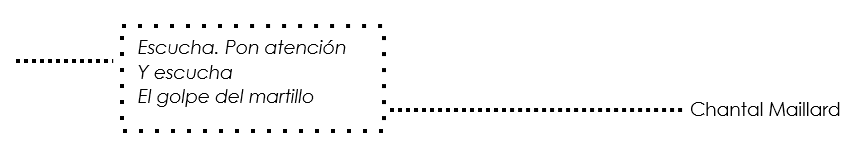
La primera vez que lamenté tener oídos fue en un autobús rumbo a Puebla. A mi lado estaba sentado un hombre que reía por teléfono con obscenidad. Parecía que buscaba demostrarnos a los veintinueve pasajeros que la felicidad dependía de la habilidad para reír como una hiena, con una bestialidad perturbadora. Enfrente de mí, un niño de unos dos años no paró de llorar entre jaloneos durante todo el viaje (creo que se sentía cansado o harto de su madre mandona). Como si esto no fuera suficiente, una de las pequeñas televisiones colectivas estaba colocada justo arriba de mi asiento. Transmitía la horrorosa película Look Who’s Talking de 1989, una comedia estadounidense cuyo reparto —John Travolta, Kristie Alley y Bruce Willis— no interesó, por supuesto, a nadie (aunque, claro, nunca despegamos la mirada de la pantalla). Para terminar con mi experiencia ejecutiva, en aquel trayecto yo padecía una otitis media. El cambio de altitud hizo que la presión del aire fuera mi peor enemiga. En cada curva de la autopista, los oídos estaban a nada de reventarme. Todo en mí estaba cubierto de sangre ligada a los sonidos. Desde los cuatro puntos cardinales me sentía sitiada: alboroto, quejumbres, abucheos. Mi escucha simultánea atravesando los múltiples discursos. Aturdida, quería escapar.
Aquel día aprendí cómo romper cristales.
En todo transporte público existe —o debería existir— un aparato en el imaginario colectivo que anuncia la verdadera función de una ventana. Se trata del martillo de emergencias: una herramienta de percusión que, según su definición, está compuesta por una boca de acero que sirve para golpear en una situación de peligro o desastre. Los martillos son parte del equipo obligatorio en el transporte local y de larga distancia. Cubren, entre otras cosas, contra los incendios. Romper es su función. Están diseñados según sea el material de las ventanas: un vidrio especial que se quiebra en muchos pedacitos.
Boca para golpear, dice una de sus acepciones. La otra, la encontré dentro de mi organismo y la comprendí en un consultorio médico. La verdadera homonimia de martillo se encuentra entre el hueso más grande de mi oído y la herramienta de aquel autobús. Entre ambos había una cosa en común: la transmisión de una emergencia.
En ese entonces, mi oído casi perforado, oblicuo, afectaba la recepción de las ondas sonoras en la membrana de mi tímpano. Parecía un sofoco debajo del agua. Era como si recibiera, desde adentro, el deseo de un golpe firme, decisivo. Un martillo para buscar la salida. Ventana para franquear el límite de todo zumbido; para sentir que hay otro lado donde el silencio es posible; para estar en lenguaje, callándome. Romper los vidrios y salir de la unidad en el menor tiempo posible fue cuestión de un ¡crash!
«Bus fuss» de Alex Prager
| Mariana del Vergel (Aguascalientes, México, 1998). Editora, tallerista y escritora. Escribe poesía y ensayo. Fue becaria del PECDA, de la f,l,m., del FONCA y en “Bajo la pirámide” (UDLAP): residencia para jóvenes escritores mexicanos. Es autora del libro Discéntricas. Muestra de poesía joven mexicana de mujeres (Ediciones La Rana, 2021). Le interesan los espacios en los que se gesta la escritura colectiva y se ponen al centro los cuerpos. Ha publicado en Poesía Mexa, Periódico de Poesía, Armas y Letras, Punto de Partida y Casa del Tiempo. Imparte talleres de ensayo literario en Archipiélago Talleres. |

